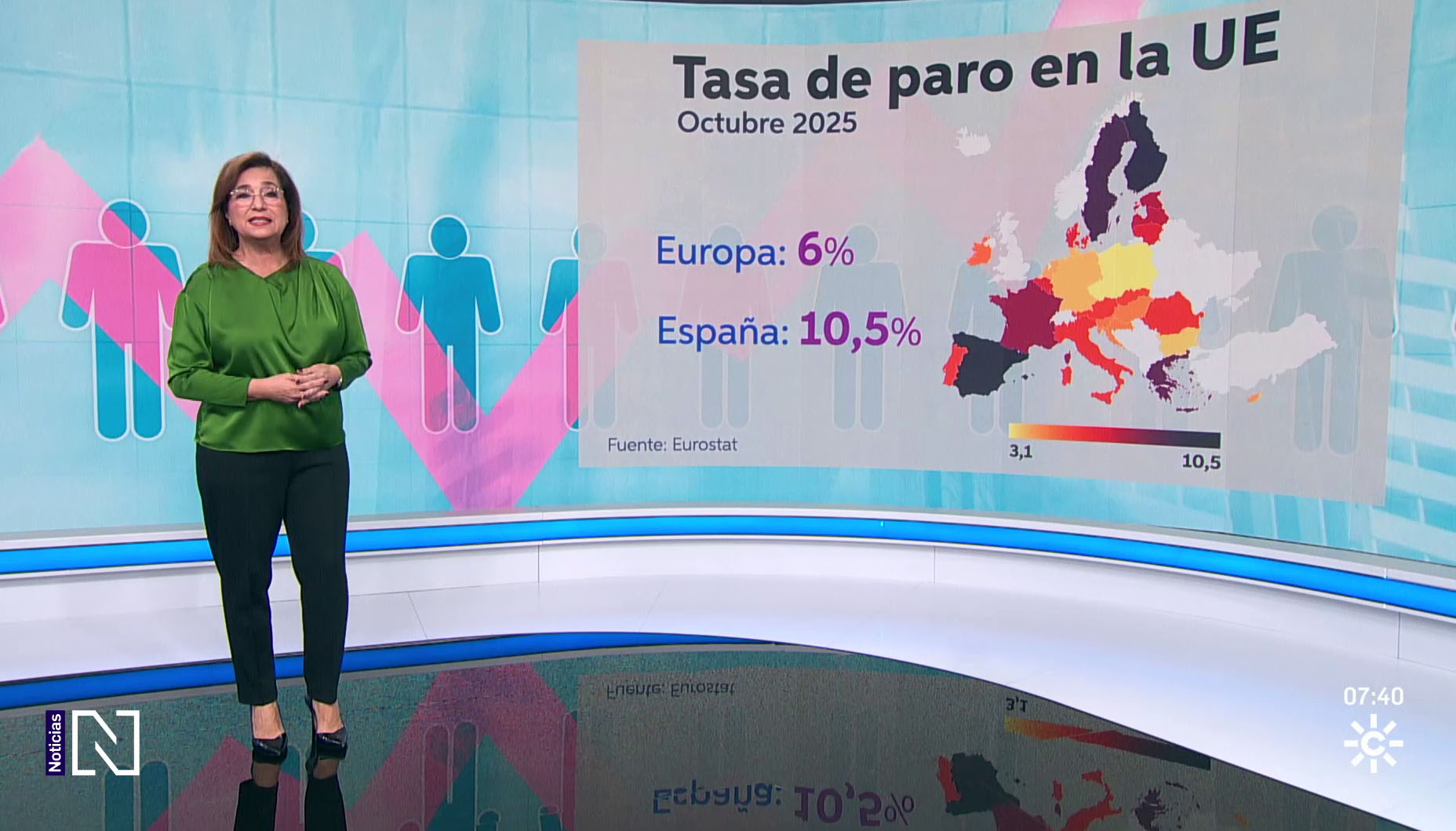La delicada situación de Transnistria
Con la caída y la posterior desintegración de la Unión Soviética, y ante la posibilidad de que Moldavia acabara siendo parte de Rumanía, varios distritos en la ribera oriental del Dniéster, de población mayoritariamente ruso parlante, proclamaron la República Moldava de Transnistria a principios de 1990.
A las puertas del edificio del gobierno de Transnistria Vladimir Lenin otea el río Dniéster envuelto en una pesada capa de granito. No muy lejos, en una gran plaza que lleva su nombre, Alexander Suvolov, el fundador de la ciudad, levanta un brazo mientras corrige el rumbo de su caballo de bronce. Ambos son igualmente venerados por un nexo al que ningún vecino de la ciudad reniega. Son rusos. Como ellos. Y ellos son los vecinos de Tiraspol, la capital de ese país del que apenas nadie ha oído hablar jamás. En los círculos internacionales se le conoce como Transnistria. Ellos, sin embargo, se hacen llamar República Moldava Pridnestroviana, que viene a ser lo mismo pero en idioma ruso. Oficialmente ni siquiera consta en los ministerios de asuntos exteriores de los países que sí existen y tan solo lo reconocen como país de verdad otras naciones que, a su vez, nadie más reconoce, como Abjasia y Osetia del Sur,dos repúblicas que lograron sus supuestas independencias gracias a intervenciones militares comandadas desde Moscú

Entre las estatuas de Lenin y Suvorov de Tiraspol se abre un cuidado parque que alberga el tanque de la Victoria, un T-34 de la Segunda Guerra Mundial, y la llama eterna de los caídos durante la Guerra Patriótica contra el ejército nazi y también contra el ejército de Moldavia a principios de los años noventa, cuando declaró su independencia. Porque hasta entonces Transnistria no existía y formaba parte de la República Socialista Soviética de Moldavia. El colapso de la Unión Soviética de 1991 hizo añicos una estructura que recuerda a las Matrioskas, esas muñecas rusas que ocultan en su interior otras muñecas más pequeñas. Encajonada entre Ucrania y Moldavia, de la que la separa un zigzagueante Dniéster, la región aprovechó el curso del río que le da nombre para hacerse fuerte y rechazar formar parte de cualquier país que no fuera Rusia. Los moldavos, que podemos englobar dentro de los pueblos latinos de lengua rumana, no se tomaron nada bien que esa región se independizara justo cuando ellos mismos llevaban intentando huir de una URSS en descomposición desde 1989. Y entonces, matrioska sobre matrioska, mientras Moldavia lograba su independencia, Transnistria declaró la suya. La parte al occidente del río Dniéster recordó que hasta 1940 habían formado parte de Rumanía, se desprendieron de los símbolos comunistas y del alfabeto cirílico y hasta recuperaron la bandera tricolor y el himno que habían tenido en común con sus vecinos de raza y lengua. En la nueva Europa el rumano se hablaba en dos países del mismo modo que el alemán se hablaba tanto en Austria como en Alemania o Suiza.

En ese contexto los rusos que vivían al otro lado del río Dniéster no vieron precisamente con buenos ojos ese renacer de lo rumano y miraron suplicantes a Moscú. La URSS había dejado a un puñado de rusos convertidos en una isla étnica rodeados de pueblos latinos al oeste y de eslavos ucranianos al este. El conflicto era complicado porque Moldavia en aquel momento no tenía ni ejército y los vecinos de la República Moldava Pridnestroviana tampoco tenían nada parecido a una milicia. Claro que había una diferencia porque los moldavos, convertidos ya en país, podían acudir a los mercados internacionales pero los vecinos de Transnistria, que ni país eran, no podían hacer más que llamar a su hermano mayor y aprovechar las armas que los soviéticos habían dejado en los almacenes del 14 Ejército, casualmente instalados en Tiraspol desde su intervención en la revolución húngara de 1956. Moscú envió a un joven militar que tiempo después sería el terror de Chechenia y hasta candidato a la presidencia rusa. Aleksandr Lébed. La prensa rusa habló en su momento de un conflicto con ‘fascistas de Kishnev’, el nombre ruso de la capital de Moldavia, conocida hoy como Chisinau, una excusa que atraviesa los tiempos y que renace hoy en el motivo principal de la invasión de Ucrania: ‘la desnazificación’. Con un general competente al frente de las tropas rusas contra un ejército de saldo la guerra apenas duró cuatro meses, dejó alrededor de mil quinientos muertos y Moldavia perdió todo el territorio al margen oriental del río Dniéster. Desde entonces Tiraspol respira una extraña tranquilidad que parece extraída de una postal antigua. En las calles los héroes locales te miran serios en instantáneas en blanco y negro en un lateral del Palacio de los Soviets, un enorme edificio coronado por una estrella roja que hoy alberga el parlamento local. En las fotos hay un astronauta, un marinero entrado en años, una señora con un moño imposible y condecorados militares que aguantan kilos de medallas al valor. La estampa parece congelada en cualquier día antes de 1989.

En la calle se habla ruso, en los restaurantes sirven la típica sopa borsch a base de remolacha, los tranvías traquetean sepultados en frases en cirílico. La bandera nacional apuesta por el rojo fuerte de la Unión Soviética atravesada por una franja verde sobre la que brilla, nostálgica, la hoz y el martillo coronadas, ellas también, por una estrella roja. El país suspira por los tiempos de Kruschev y Brezniev pero también por la actualidad de sus hermanos rusos porque el sistema político oscila entre la añoranza soviética y el enorme poder económico de los oligarcas. El de Tiraspol se llama Viktor Gushan y presume, al estilo de Anastasio Somoza, de tener solo una propiedad. Transnistria. A través de su entramado empresarial llamado Sheriff LLC controla la energía y el tabaco, el alcohol y las telecomunicaciones, la comida y el ocio. Su equipo de fútbol, el Sheriff Tiraspol, tiene el único estadio que cumple con todas las normas de seguridad exigidas por la UEFA y su partido político, Renovación, posee veintinueve de treinta y tres escaños del congreso. Es difícil encontrar a alguien que no trabaje, directa o indirectamente, para él. Su poder descansa en una Transnistria rusa y difícilmente ayudará a los políticos de habla rumana a unificar un país descosido. ‘Esos montículos de ahí’, me dice Lina, una vecina de la ciudad, ‘son las fábricas de los AK47’. En los límites de la ciudad unas ondulaciones elevan el terreno y le confieren un extraño aspecto, como si a la propia tierra le hubieran salido granos. ‘Muchos de mis amigos trabajan ahí abajo’.

Sea como sea, la invasión rusa de Ucrania les coloca, de pronto, en el mapa. Los soldados ucranianos han volado las líneas ferroviarias que conducen a la levantisca nación porque si el ejército ruso se hace con toda la franja costera de Ucrania, desde Mariupol a Odesa, Transnistria tendrá, de pronto, a sus padrinos de vecinos y la frontera no tendrá ya ningún sentido. Tan evidente resulta la táctica rusa que la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, pide la retirada de las tropas rusas de Transnistria, una petición que nadie espera llegue a cumplirse.
Porque, según la propia Moscú, un contingente de mil quinientos soldados sigue acantonado al este del río Niéster apoyados por alrededor de diez mil paramilitares locales. La guerra en Ucrania incide directamente en un país que sueña con entrar en la Unión Europea y en la OTAN justo en el momento más difícil para lograrlo. Por eso han acelerado para conseguirlo. Una insistencia que ha alertado a los transnistrios, que han redoblado esfuerzos ellos también para lograr la independencia formal o la adhesión a la madre Rusia. Mientras tanto, cientos de miles de ucranianos cruzan la frontera de la pequeña Moldavia para huir de la devastación causada por el ejército ruso.
Tantos cientos de miles como trescientos cincuenta mil y tan pequeña es Moldavia como que su población supera por poco los dos millones y medio de habitantes. Es decir, en unas semanas el censo moldavo, que es el país más pobre de Europa, ha crecido más de un 13%. Pero lo peor, creen en Chisinau, puede estar por venir. Que el ejército ruso se anexione Transnistria, ese país que nadie reconoce, y no se detenga ahí.